Tengo un amigo que, una noche, estaba
trabajando en la oficina de su casa tratando de terminar una tarea
impostergable. Su hijita, que en ese entonces tenía unos cuatro años, jugaba
alrededor del escritorio entreteniéndose con una cosa y otra, moviendo objetos
de un lado para otro, abriendo los cajones y haciendo bastante ruido.
Mi amigo soportó estoicamente la
distracción hasta que la niña se dañó un dedo con un cajón y gritó dolorida. Él
reaccionó con exasperación y exclamó: «Se acabó». La sacó de la habitación y
cerró la puerta.
Más tarde, la madre encontró a la niña
llorando en su cuarto y trató de consolarla. «¿Todavía te duele el dedo?», le
preguntó. «No», respondió la niña gimoteando. «Entonces, ¿por qué estás
llorando?», le preguntó la mamá. «Porque —exclamó la pequeña llorando— cuando
me apreté el dedo, papá no dijo “¡Ay!”».
A veces, eso es todo lo que
necesitamos, ¿no es así? Alguien a quien le importe lo que nos pasa y que
reaccione con bondad y compasión; alguno que diga: «¡Ay!». Tenemos una Persona
llamada Jesús que hace eso ante lo que nos pasa.
Jesús nos ama, comprende nuestras
angustias y se entregó por nosotros (Efesios 5:2). Ahora tenemos que «andar en
amor» e imitarlo.
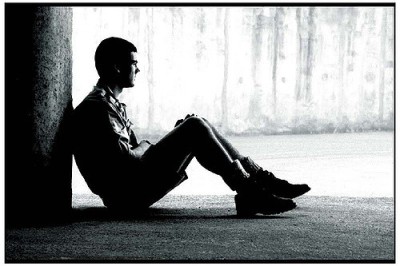
El susurro consolador de Dios acalla el ruido de nuestras pruebas. (RBC)




